Hace unos meses, mientras me devanaba los sesos intentando, en vano, comprender unos libros de alquimia, encontré una publicación del Boletín Geológico y Minero (Volúmen 109-5 y 6 del año 1998) escrita por L. F. Mazadiego Martínez y O. Puche Riart, ambos ingenieros de minas, titulada "Mitología del oro: el oro y el sol". En seguida me entusiasmó, y me propuse transcribir en este blog su texto íntegro, porque me parece una valiosa guía para entender, en líneas generales, la visión de la naturaleza que reinaba en el mundo antiguo.
¿Cómo se forma un mineral? ¿Qué agentes intervienen en su desarrollo? ¿Por qué en diversas culturas se asimila el sol a la perfección, a lo divino y al oro? Los autores se plantean aquí estas y muchas otras preguntas.
Como es un poco extenso, dividiré este ensayo en dos, o tal vez tres partes. Comencemos.
INTRODUCCIÓN
Hablar del Oro es referirse a riquezas y fortunas, palacios del País de las Mil y Una Noches, amuletos mágicos y puentes tendidos al encuentro de los dioses, pero también es sumergirse en historias turbias, rencores irreconciliables, codicia y muerte.
El Oro ha sido símbolo de lo sagrado, casi a modo de representación del universo de los seres sobrenaturales. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha sentido atraído por el oro. Los incas y los aztecas le daban un significado sagrado, cuyo simbolismo ha sobrevivido en las Iglesias cristianas. Los servicios de oro contribuían a ensalzar los banquetes de la nobleza. Los mismos Reyes Magos agasajan al recién nacido Jesús con oro, incienso y mirra.
Incluso es de oro el becerro que idolatraron los compañeros de Moisés durante su peregrinaje en busca de la Tierra Prometida.
El objetivo de esta serie de artículos es encontrar ese vínculo Sol-Oro a través de tradiciones y leyendas de un buen número de culturas. De esta manera, tras abordar esta relación entre el cuerpo celeste y el metal, analizaremos, en una segunda entrega, los mitos griegos, nórdicos, celtas y americanos que incluyan al Oro en sus argumentos. Finalmente, en la tercera parte, se expondrán "los lugares de esos mitos": Eldorado, Punt, Tombuctú, Saba y otros muchos que nos legaron los autores clásicos.
¿Qué propiedades hicieron de este metal un objeto tan querido? ¿Qué razones impulsaron a un buen número de hombres a adentrarse en selvas desconocidas, luchar contra tribus salvajes o arriesgarse a contraer enfermedades incurables?
¿Por qué se le ha reconocido un simbolismo de perfección como el descrito en el libro bíblico de los Proverbios: "Como el crisol de refinación es para la plata y el horno es para el oro, así es un hombre a su alabanza"? ¿O en Malaquías: "Y El se sentirá como un purificador y un refinador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los purgará como al oro y a la plata"? ¿Fue su color amarillo, tan semejante al del astro rey? ¿Su brillo?
EL CULTO AL SOL
M. Uyldiert (1991) afirma que "el oro está emparentado culturalmente con el Sol; es, en el mundo de los metales, la figura central, y, por eso, la corona de los reyes ha de ser de oro porque así simboliza la energía que desciende del Sol hasta el soberano. Según las tradiciones más antiguas, el rey se sienta sobre un trono de oro y sostiene en sus manos el cetro de oro -símbolo masculino- y el orbe de oro -símbolo femenino-, y serán estas creencias en las que se asienten todas las tradiciones del ciclo artúrico".
También ahonda en esta tesis Juan De Cárdenas, quien, tras viajar desde su Sevilla natal a Nueva España, escribió en el 1501 su "Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias" y en donde se puede leer en el capítulo que lleva el largo título de "En que se declara la causa por que, criándose el oro en las profundas minas y occultas entrañas de las muy altas sierras de Indias, se viene a hallar después en los ríos y costas del mar", que "ningún planeta meresció con mejor título influir sobre el oro como es el Sol, pues entre todas las species que ay de metales, ninguno con muchos quilates puede igualar al oro; y assí es realmente que del sol rescibió el oro su resplandor, hermosura, excellencia y señorío sobre todos los metales (...). Entre las admirables propiedades que el sol comunicó al oro, su tan familiar y amigo, le dio una que no es propia y natural de todas aquellas cosas que tienen entre sí gran conveniencia y amistad, y ésta fue una propensa y no muy natural inclinación de no apartarse el oro de su presencia, sino seguir de ordinario la hermosura y resplandor de sus rayos (...). Es verdad cierta y averiguada que el oro, como otro cualquier metal, se cría en las entrañas de la tierra, aunque no en lo muy profundo, por no apartarse mucho del sol".
Mircea Elíade en su "Cosmología y Alquimias Babilónicas" expone que en no pocos folclores mineralógicos y metalúrgicos, se entiende a la tierra como matriz; en este sentido recuerda que el término egipcio "bi" significa al mismo tiempo "vagina" y "galería de una mina". Citando al libro "Bergbüchlein", editado en Ausburgo en 1505, y que, según escribiera Agricola en el prólogo de su "De Re Metallica", fue obra de Calbus Fribergius, un médico de mineros, afirma que "según dicho autor, un mineral crece mejor en la medida en que participa del movimiento del astro al que corresponde. El mineral de oro nace bajo la acción del cielo, y más en concreto del sol, de manera que este mineral no contiene ya ni rastro de humor que pueda ser destruido o quemado por el fuego, ni humedad líquida que pueda evaporarse con el fuego".
En otro libro del mismo Elíade, "Alquimia Asiática", reproduce un párrafo de uno de los textos de alquimia más famosos de Asia, el "T'san T'ung-ch'i" ("Unión de las correspondencias separadas"), en el que se ensalza al oro como metal sagrado: "Puesto que hasta la hierba chiiseng puede prolongar la vida, ¿por qué no tratas tú de poner elixir en tu boca? Por su propia naturaleza, el oro no se corrompe; precisamente por eso es la más preciosa de todas las cosas.
Cuando el artista (el alquimista) lo incluye en su dieta, la duración de la vida se hace eterna... Cuando el polvo dorado penetra en las cinco entrañas, la bruma se dispersa como las nubes de lluvia por el viento... Los cabellos blancos recuperan su color negro; los dientes caídos vuelven a crecer en su lugar. El viejo debilitado se convierte en un joven lúbrico; la mujer anciana derrumbada recupera su juventud. Aquel cuya forma ha cambiado y ha sabido sortear los peligros de la vida, ese tal es acreedor al título glorioso de Hombre Verdadero".
Los taoístas en cierto modo se vinculaban con la esencia misma de esa alquimia que buscaba el oro, no para enriquecerse sino para alcanzar la inmortalidad, la inmortalidad patrimonio de los dioses, y del Sol, como fuente de vida. El taoísmo defiende que todo se reduce a un equilibrio entre el "yin" (femenino) y el "yang" (masculino). Cualquier cosa, animada o no, participa de esa dialéctica cósmica que sustenta el Universo entero. Además, en algunos cuerpos participa más uno u otro, lo masculino y lo femenino, si bien en determinados círculos taoístas, se creía que el "yang" era otra forma de llamar al "tao", palabra intraducible que engloba un sinfín de posibilidades (vía, principio universal, verdad, etc.). Entonces, una sustancia, cuanto más "yang" tuviera, y, por tanto, más "tao", más noble, incorruptible, pura y absoluta era. Y entre estas materias especiales, casi representación de las verdades insondables, de aquello que existe pero no se puede catalogar, estaba el Oro. Este metal, como representativo de la esencia del "yang" estaba vinculado a la claridad, la fuerza, la inmortalidad, etc. No sólo ayudaban al hombre que lo poseyera a estar mejor a nivel físico o emocional, sino que también le transmitían un sentido trascendente que le "confería la armonía con el cosmos".
Según expresa Elíade esta concepción activa de los minerales es la verdadera fuente de inspiración de los alquimistas, que, simplemente, intentan acelerar en sus laboratorios el proceso natural de transformación de los metales. El "embrión" que crece, madura y alcanza la perfección en el horno de fundición hasta alcanzar la perfección del oro. En la Alquimia Asiática, apunta Elíade que "los metales ordinarios se equiparan al alma ignorante, mientras que el oro se identifica con el alma perfectamente libre".
Gómez Moreno (1949), apoyando la tesis sugerida por Glynn Daniel acerca que el Oro fue el primer metal en que el hombre reparó, junto con el cobre nativo y el hierro de los meteoritos, sugiere que "el Oro es único, entre todos los metales en presentarse naturalmente con su aspecto propio de color, brillo, ductilidad; es tan diferente a una piedra cualquiera, que abrió al hombre la noción de su valor. El sentido del color, tan despierto en el hombre primitivo, le haría ver en el Oro algo del esplendor solar; descubría perdurable en él toda aquella viveza de tonos que los seres orgánicos le presentaban de manera efímera. Además, si el cobre y la plata fueron materia útil, que ayudaba al hombre para sus labores manuales, en cambio, el oro, tan resistente, no le valía, y esta inutilidad pudo afianzarle la idea de lo simplemente bello, como las flores, codiciable para recreo de la vista y del tacto, codiciable también por su rareza".
El alquimista, mago y filósofo Enrique Cornelio Agrippa (1485 - 1535) escribió a este respecto en su "Filosofía Oculta y Magia Natural" que "entre los metales, el oro, por su resplandor, recibe del Sol su virtud reconfortante (...) Si alguien escondiera oro estando la Luna en conjunción con el extremo del Cielo, y fumigara el lugar con coriandro, azafrán, beleño, apio y adormidera negra, todo en igual cantidad y mezclándolo con jugo de cicuta, jamás podría ser encontrado ni robado este tesoro, porque los espíritus lo protegen para siempre". El oro, por tanto, es de los dioses y éstos lo dan a los hombres para que alcancen los más elevados ideales, siendo sólo la ambición humana la que degenera esta primera intención.
Pero, ¿dónde se desarrolló ese culto al Sol que luego, por similitudes cromáticas, pudo pasar al Oro? ¿En todo el globo o en sólo algunas zonas del planeta? Un etnólogo tan reputado como A. Bastian ya defendía en el lejano año de 1870 que "el culto solar se encuentra en relativamente pocas partes: Egipto, Asia, Europa antigua y, ya en América, sólo entre los pueblos 'civilizados' de Perú y México, los únicos de ese continente que alcanzaron una auténtica organización política".
Las antiguas civilizaciones disponían de dioses que estaban entroncados con el propio devenir de la vida, o, si se prefiere, con los ciclos naturales representados por las cosechas. No es extraño que les atribuyeran propiedades mágicas que les permitían favorecer, o, en el polo opuesto, dificultar, las labores de las que obtenían el sustento. Se pasa de dioses creadores a dioses fecundadores, que acaban siendo identificados en algunas áreas con el Sol. De esta manera, el Sol acaba situándose en el escalafón más elevado del conjunto de dioses que vigilan al ser humano.
El Sol, por ejemplo, es el "ojo del dios supremo" entre los pigmeos semang. Entre los aborígenes australianos de la etnia wiradjuri-kamilaroi, "el Sol es Grogoragally, hijo del creador y figura divina favorable al hombre". Los samoyedas ven en el Sol "los ojos de Num, el cielo. El Sol es el ojo bueno y la Luna el ojo malo". Los yuraks de la tundra de Obdorks celebran "una fiesta cuando el Sol aparece por primera vez", de manera análoga a lo celebrado por los esquimales de Groenlandia. Entre los yuraks, "el Sol, la Luna y el pájaro del rayo son los símbolos del dios mayor". Si esto sucede entre estas tribus, en otras de las regiones de África e Indonesia, acontece algo similar: conceden al dios supremo el nombre de "Sol". Los ba-rotse "hacen del Sol el domicilio del dios del cielo, Niambe, y de la Luna su primera mujer". Entre los luyi, "Niambe es en sí mismo el Sol". Los kakka llaman "Abo" a su dios principal, que significa tanto 'padre' como 'Sol'''. Entre los bantúes del África Oriental, "el ser supremo es Ruwa, término que se traduce como Sol". Viajando hasta Indonesia encontramos ejemplos parecidos. Los khond adoran "como dios supremo y creador a Bura Pennu ('dios de la luz') o a Bela Pennu ('dios del Sol')". Los birhors adoran a Chota Naghur, "e inmolan al Sol sacrificios. Cuando nace un niño, el padre ofrece una libación de agua con el rostro vuelto hacia Oriente". En Timar, "el Sol es el señor esposo de la señora Tierra, y de su unión nació el mundo. Rezan oraciones al señor abuelo-Sol para que les conceda mucho marfil y oro".
Si el Sol es identificado con el dios supremo, en otros pueblos serán los reyes los que hereden esa condición. Los soberanos hititas eran calificados como "Sol del pueblo" y los reyes indios recibían los títulos de "soles, hijos del sol, nietos del sol, o bien, se les consideraba la encarnación del Sol". Por tanto, el Sol ya no es sólo la identificación de la fuerza mayor de los dioses, sino que la transmite a los dignatarios de cada tribu.
También el mundo andino protagoniza esta adoración al Sol, que, a modo de simple introducción toda vez que será abordado más en detalle en un futuro estudio, puede resumirse en dos muestras de la tradición quéchua, recopiladas por J.Alcina en su "Mitos y Literatura quéchuas".
El primero es un canto a Wiracocha: "iOh, Wiracocha, tú eres quien ordena que se haga el día y la noche, que amanezca y brille la luz!. A tu hijo, el Sol, lentamente hazlo caminar en el limpio cielo para que benéficamente alumbre al hombre que es tu criatura". El segundo sirve para anticipar ese binomio Sol-Oro del que nos ocuparemos más adelante: "Vendrá la cosecha y llenaré la troje cuando el Sol llueva Oro y la Luna plata".
Sin duda, la religión egipcia es una de las que más imbricaciones mantiene con el culto al Sol. A partir de la V Dinastía, numerosas divinidades acaban fusionándose con el Sol, y así nacen Khnum-Ra, Min-Ra, Amón-Ra, entre otros, posiblemente debido a las influencias e intrigas de los sacerdotes de Hierópolis: la preponderancia de Ra es consecuencia de la lógica extrapolación de la identificación del faraón con el Sol.
Entre los antiguos egipcios, la estrella Sirio, llamada Sothis en su lengua, y el Sol eran los dos cuerpos celestes más importantes, ya que ambos marcaban el comienzo del año y la crecida anual del Nilo, que, curiosamente, es nombrado por Plutarco con la palabra Sirio en una suerte de coincidencia o identificación global. Isis era la principal deidad asociada con Sirio, la "dama de las estrellas", que era vista en el cielo como integrante de la constelación del "Can Mayor". Por su parte, el Sol acaba integrado en varias divinidades, una de las cuales es Set, uno de los dioses más antiguos, que en su origen fue el dios del Reino Bajo, siendo adorado en los primeros tiempos predinásticos en Nebet, al norte de Luxor, y en pleno centro de las rutas hacia las minas de oro del desierto. En realidad, Nebet significa "ciudad de oro" y, quizá por ello, uno de los nombres de Set es Nebty, "el de la ciudad del oro".
Sin embargo, el verdadero dios solar era Ra, el dios de Heliópolis, "la ciudad del Sol". Ra tuvo muchas formas y otros tantos nombres. Según la mitología nacida en Heliópolis, Ra era inicialmente Atum, y yacía silencioso en el seno de Nun envuelto por una flor de loto. Cansado del predominio del caos sobre el orden, se rebeló y así se transformó en Ra, apareciendo cada mañana por el Este, por encima de Manu, "las montañas del amanecer", muriendo cuando la tarde se acercaba a la noche. Las fiestas que celebraban al inicio del año, la regeneración de la vida, se desarrollaban en numerosos templos de Egipto. Una de estas tradiciones, comentada por D. Meeks y C. Favard Meeks, se refiere al acto de adornar a Horus, "vistiéndole de oro para prepararle para el encuentro con el disco solar del primer día del año. Se esperaba a que los rayos del sol lo iluminaran, y, de esta manera, se sabía que Horus estaba tocando al Sol. Por medio de la estatua de oro inundada de luz se producía la unión mística del dios y del Sol". Horus era representado con unos ojos del color del lapislázuli (azul muy oscuro), que se vuelven del tono del electro cuando brilla el Sol, y también era tomado como una divinidad solar. La mayoría de los egiptólogos defienden que sus ojos representaban al Sol, el derecho, y a la Luna, el izquierdo.
Todos estos ejemplos conducen finalmente a otra categoría de dioses, o semidioses, si se prefiere:
"los héroes solares", comunes entre pueblos nómadas como los masai, los hotentotes, los turco-mongoles y los judíos. Son personajes que realizan grandes empresas, prohibidas al común de los mortales, y que permiten el progreso de la sociedad. Estos héroes (Sansón, Gesser Khan) salvan al mundo, lo renuevan, e inauguran épocas gloriosas, "Edades de Oro", que contribuyen a ensalzar aún más las hierofanías solares, o mejor, cósmicas. En resumen, en Egipto, como en otras culturas, la salida del Sol cada amanecer es un triunfo sobre las tinieblas, la vuelta al orden de la luz, a aquello que se ve y, que, por tanto, se teme menos que lo que surge de la oscuridad de la noche.
El Sol, que era llamado en el antiguo Egipto como "el becerro dorado" es hijo del Cielo, una representación femenina, que se inclina cada mañana sobre la Tierra, identificada como del género masculino, para dar a luz al Sol. Y así, fiel al ciclo vital, nace la esperanza en una buena siembra y, en consecuencia, en la consolidación de la sociedad.
(Fin de la primera parte)
nota final: en este mismo blog hay un artículo relacionado con este tema que te podría interesar: "Agricultura Celeste"
el Canario
P. D. cuando escribí esta nota estaba decidido a transcribir el texto completo de este artículo en varias entregas, pero finalmente prefiero dejarlo así. Les pongo aquí el enlace por si quieren leerlo todo.








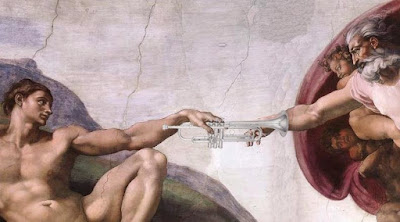
No hay comentarios:
Publicar un comentario